El año del diluvio, de Eduardo Mendoza
Ante todo
me gustaría aclarar que, como novelista, Eduardo Mendoza me produce sensaciones
encontradas. Dueño de una envidiable facilidad para construir ficciones y de un
oficio que, por mucho que él quiera restarle mérito, solo puede ser patrimonio
de unos pocos, resolvió –al poco de arrancar su carrera y tras comprobar que
escribir una oibra de auténtica calidad no resulta demasiado rentable ni
siquiera para alguien como él– darse a la buena vida fabricando productos mucho
más comerciales e infinitamente más fáciles de ejecutar. Porque, seamos claros,
escribir una novela de auténtica calidad lleva muchísimo tiempo, un sinfín de
quebraderos de cabeza y, si bien puede que se grabe de forma indeleble en los
anales de la literatura –y ni siquiera de esto hay garantías- reporta unos
ingresos mucho más menguados y, en consecuencia, una vida incomparablemente más
sacrificada y austera. Por eso,
cualquier hijo de vecino que, además de inteligente sea más listo que el hambre,
es decir, Mendoza sin ir más lejos, quizá decida que lo mejor es cortar por lo
sano, dejar de quemarse las pestañas y componer relatos sencillos que, con
ayuda de letra y formato y a pesar de su corta extensión, se pueden encuadernar
y vender como obras independientes.
Resulta
innegable que tanto La verdad sobre el
caso Savolta como La ciudad de los
prodigios poseen un peso específico en el acerbo literario del siglo XX. El
resto, seamos sinceros, no vale gran cosa. No obstante, su respetable origen
como narrador ha atraído a los lectores cultos, y su humor, banalidad e
intrascendencia a todos los demás. Hecho que ni él mismo oculta, y hasta se
vanagloria de sus astutas tácticas, confesando en las entrevistas no haber
necesitado más de un mes para componer alguna de sus obras menores (y recordemos
que casi todas lo son). Afortunadamente, algunos hemos conseguido mantener la
objetividad y no dejarnos engañar por su prestigio, pero –me temo– somos una
minoría de incomprendidos en el siglo de la comida-basura, la
televisión-basura, los libros pretendidamente escritos por estrellas de la tele
y demás bazofia mediática. Al lado de todo ello, hasta El laberinto de las aceitunas y demás tomaduras de pelo brillan
como una botella rota en un vertedero cualquiera.
Con tan
bajas expectativas no es de extrañar que El
año del diluvio –llevada
al cine en 2004 por Jaime Chávarri– me haya sorprendido para bien. Digamos que, dentro de su
producción, esta novela se encuentra en una zona fronteriza, más próxima al
lado mediocre pero con algún hallazgo digno de mención.
Sin ir más
lejos, realizar una parodia del tenorio con andamiaje actual superpuesto que
pueda sostenerse en pie a pesar de lo sobado del asunto. Aquí doña
Inés ejerce como superiora de un hospital, se llama sor Consuelo y –a diferencia
de las versiones clásicas– es su perspectiva la que lleva el timón del relato;
su don Juan es Augusto Aixelá, el engreído y coqueto terrateniente que actúa de
antagonista. A pesar de esos peligrosos mimbres,
el resultado resulta bastante digno y el juicio –siempre lo hay en cualquier secuela de la obra pues así lo dispuso el dios Zorrilla– se bifurca esta vez en
dos. Naturalmente, la sentencia divina se omite y, situándonos en territorio
laico, queda la de sor Consuelo que –una vez más y aunque con vacilaciones,
acaba absolviéndolo– y la del propio Mendoza; este (ya era hora) lo condena sin
reservas.
Aquí el
emblemático humor de Mendoza resulta mucho más sutil, aunque del todo
reconocible para quien se encuentre familiarizado con él. Hipérboles y
arcaísmos absurdos utilizados deliberadamente, unos personajes que no son más
que monigotes compuestos de todos los tópicos propios de su estatus con los que
el autor les vapulea sin compasión. (Los más evidentes: la ingenuidad delirante
de la monja y la ridícula soberbia del dandi, pero hasta las deficientes
infraestructuras urbanas –y cualquier otro factor proclive al esperpento– se sitúan
bajo su deformada lente).
“Estas desgracias adicionales habían dificultado sobremanera las tareas de rescate, que habían tenido que ser realizadas en medio de unas tinieblas que el doctor, que no había participado en ellas, pero a quien la escena había sido descrita con todo detalle por un testigo presencial, calificó de “dantescas”.”
Algunos párrafos
arrojan cierto tufillo valleinclanesco, siempre salvando las distancias:
“… y al abrazarla se mezcló la sangre de los pollos que cubría el mandil de la guardesa con la del bandolero muerto.”
Confieso
que la sonrisa no se ha bajado de mis labios, es más: detrás de los renglones
se me aparecía, de vez en cuando, el rostro más burlón del novelista.
De la
prosa no sé qué pensar. Teniendo en cuenta que Mendoza destaca por un estilo
impecable escriba lo que escriba, tengo que llamar la atención sobre ciertos
rasgos que –además de dotarle de una velocidad desenfrenada– lo convierten en
un híbrido entre Saramago y García Márquez. Esto se debe a la ausencia de
puntos y la inserción del diálogo en el relato, además de cierto halo que no
identifico del todo.
A pesar de
estar mejor construida que otras, de manejar con más cuidado tiempos y
ambientes, debo anotar que el episodio de la inundación ocupa un espacio
desmesurado abultando artificialmente el volumen total de la obra, el que
describe la agonía del bandolero resulta excesivamente novelesco, inverosímil y
plagado de cabos sueltos. Y justo a partir de ese momento el autor aprieta el
acelerador de nuevo, transita por años y décadas a vuelo de pájaro para
construir un desenlace poco elaborado y, en consecuencia, nada convincente.
PRIMERA
EDICIÓN: 1992 – VARIAS EDICIONES – PÁGINAS: 176 (aprox.)
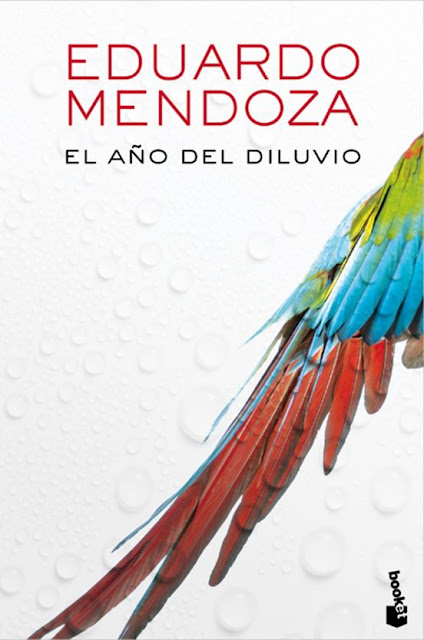
Para mí, Molina, la verdadera obra maestra de Mendoza es "La verdad sobre el caso Savolta" y lo es sobre todo por sus aciertos formales, sin menospreciar el argumento que es muy interesante, tanto por la historia como por la reproducción del marco social en que se produce. Y una cosa que suel decir es que, en esta su mejor novela, ya está muy presente ese humor de caricatura grotesca y valleinclanesca que domina en sus novelas menores. Dejo un apunte sobre "La ciudad de los prodigios", que me parece una obra sobrevalorada, debido seguramente a que apareció en una época apropiada para esa mezcla de folletín y denuncia socio-histórica que es esta novela, a la que le encuentro dos defectos: es muy previsible y es (cosa increíble en Mendoza) muy aburrida, tanto que yo la dejé sin terminar de leerla. Desde luego, tu valoración de su obra "comercial" me parece muy acertada; mira, por ejemplo, "Riña de gatos": es un folletín con todos los ingredientes para ser un éxito comercial y premio Planeta, pero se le nota el apresuramiento, entre otrras cosas, en ese final calamitoso, indigno de tan buen escritor. Quiero, no bstante, hacerte una observación: Mendoza es un autor muy dotado para hacerte reír, cosa que no es nada fácil. Un saludo.
ResponderEliminarHola Guachimán
ResponderEliminarMi profe de lengua en la carrera nos recomendó La verdad sobre el caso Savolta y me quedé fascinada, luego leí La ciudad de los prodigios y me impresionó su complejidad y su tono épico. Quizá no sea tan buena como me pareció entonces, con el tiempo me he ido haciendo mucho más crítica, o puede que solo sea una cuestión de gustos. Luego me negué a leer Sin noticias de Gurb y El misterio de la cripta embrujada me pareció una gran tomadura de pelo. Creo que ni el humor la salva.
Por supuesto, Mendoza tiene una gran vis cómica, capacidad satírica, ironía y otras muchas cualidades. Creo que es un genio echado a dormir, si en su día se hubiese puesto a ello hubiese sido uno de nuestros escritores más grandes, algo así como el Torrente Ballester catalán. (Un autor del que he leído muchísimo más, al que admiraba (y admiro) profundamente y que considero injustamente olvidado.
Tal vez los méritos de Torrente no hayan sido valorados con justicia, cierto.
ResponderEliminarY, precisamente, tiene un Don Juan también. Muy erudito y minoritario pero maravilloso.
ResponderEliminar